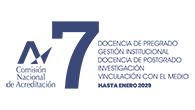Columna de Opinión: "¿Dignidad?"
Compartimos columna de opinión de Jorge Mendoza Valdebenito, académico de la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
La palabra “dignidad” se ha vuelto un vocablo de uso común, sea como sustantivo, sea como adjetivo o sea como apelativo. Muchos movimientos sociales la reclaman como su principal reivindicación y en muchos documentos oficiales, de distinto orden y origen, también es usada con asiduidad. Sin embargo, me cabe la inquietud respecto de qué estamos entendiendo en cada una de sus advocaciones, de si todos estamos comprendiendo lo mismo y si, esto no deja de ser importante, de si estamos aspirando a una misma concreción de ella. De ahí que el título de este ensayo esté con signos de interrogación. Las palabras, de tanto ser usadas, pasan a tener un sobreentendido que omite la reflexión sobre ellas.
Creo que lo más fácil de despejar es su uso como apelativo –“dignatarios”- en cuanto se refiere a individuos que han sido investidos de una función de regencia sobre otras personas en algún ámbito de la vida social o política. Así es como tenemos dignatarios en el orden internacional –embajadores, cónsules y otros similares- que representan a un país y que por ello gozan de un cierto grado de inmunidad ya que cualquier afrenta a ellos significa la ofensa al país que representan. Algo similar ocurre con las autoridades políticas de un país, que también gozan de ciertos privilegios en virtud de haber sido investidas por medio de la delegación de la soberanía en una elección popular, o por otros mecanismos, que les hace ser reconocidos ejerciendo una función encargada por el conjunto de la sociedad. Lo mismo puede decirse de otras instituciones, algunas de carácter supranacional como las iglesias de diferentes credos, que tienen una estructura jerárquica. El denominador común a todas estas formas de usar el término dignidad es que en todas ellas hay un incremento de la valoración de las personas “dignatarias” más allá de lo que puedan ser en sí mismas. Es más bien un atributo y un reconocimiento en función del cargo ejercido y que, por ello, puede ser perdido en el momento en que dejan de ejercerlo.
En cuanto a adjetivo ella es aplicada tanto a personas como a hechos y circunstancias. Solemos hablar que una persona en particular es “digna” y, en este caso, nos estamos refiriendo implícitamente a ciertos rasgos propios de esa persona que son merecedores de reconocimiento social, como pueden ser su honestidad, su coherencia y consistencia en su forma de actuar, su valentía para defender sus valores, su entrega al prójimo y un largo etcétera. A fin de cuentas, nos estamos refiriendo a una persona que es ejemplar para el conjunto de su comunidad. También usamos la palabra, en su calidad adjetiva, para referirnos a hechos o cosas: vida digna, muerte con dignidad, sueldo digno, vivienda digna y un sinfín de otras cosas. Este último uso es el que nos acerca más al problema de lo sustantivo de la palabra “dignidad”.
Lo primero es preguntarse si la dignidad tiene alguna forma de ser medida para poder decir si algo es más o es menos digno. Tratar de responder esta interrogante puede arrastrarnos a una casuística interminable, a ejemplos a través de la historia y de las culturas que pueden resultar contradictorios entre sí y que, por lo mismo, difícilmente nos llevarían a un acuerdo sobre lo sustantivo del concepto de dignidad. Pesa, además, el que nuestra cultura tiene el peso de la matematización de los conceptos y, al final, se termina discutiendo no ya sobre la dignidad sino del cuánto en términos medibles. Tal vez en algunos casos esta forma de ver las cosas si pueda resultar en variables medibles como en la determinación de los metros cuadrados para que una persona tenga una vivienda digna, así como su acceso a bienes comunitarios que le faciliten su vida. Pero hay otros temas en que la medición resulta inadecuada o imposible como puede serlo el “morir con dignidad”. En este punto en particular las opiniones van desde los cuidados paliativos o “compasivos”, hasta la posibilidad de la eutanasia, todos ellos reclamando para sí el ser dignos.
Es norma, en lo referido a los Derechos Humanos, el que ellos se basen para su formulación en el reclamo por el respeto a la dignidad humana. Con esto podemos quedar, una vez más, empantanados en tanto no se encuentra una definición del vocablo sino más bien su caracterización, a través de la negación de aquello que puede conculcarla y que, según las circunstancias, puede variar de cultura a cultura y de un momento histórico a otro. En este ámbito el concepto de dignidad se vuelve casi tautológico, vale decir que se repite a sí mismo sin avanzar en su definición.
Otra forma de acercarse al concepto es buscar su origen y, en este caso, encontramos básicamente dos afirmaciones: una de carácter religioso por la que al hombre le es dada en su condición de creatura y, por ello, su origen estaría en Dios mismo, cuestión difícil de aceptar por los no creyentes; la otra, más bien humanista moderna, es que se trata de un atributo inherente e innato del ser humano por el solo hecho de existir y que requiere un respeto que no es exigible para la materia inerte; cuestión esta última también sujeta a discusión especialmente por los ambientalistas. En ambos casos parece más bien una suerte de solipsismo, vale decir que son afirmaciones valiosas por el simple hecho de ser afirmadas.
Desde ambas vertientes se puede llegar a concluir que el principal componente, o atributo, de la dignidad humana es el ejercicio de la conciencia para poder decidir respecto de su propia vida y de su inserción en la vida comunitaria, social y política. Pero sigue siendo sólo un atributo que, además, suele ser cuestionado en cuanto a que puede dejar fuera a las personas que aún no adquieren conciencia o que, por diversas circunstancias, ya no pueden ejercerla. En términos jurídicos, si mal no entiendo, este último caso es denominado “interdicción” y será otra la persona que decidirá qué es lo más apropiado para mantener la dignidad de la persona interdicta. Algo similar ocurre con los que todavía no adquieren conciencia, a pesar de estar vivos, o que no podrán llegar a obtenerla. En este caso se asume que el familiar más cercano tome las decisiones.
Pero, volviendo a la pregunta de fondo, sigue sin ser definido el concepto de dignidad. La búsqueda de una definición al respecto solo me llevó a identificar un núcleo en torno al cual se la describe y se la afianza socialmente. Este núcleo primigenio parece estar resumido en la autonomía de cada persona en cuanto su capacidad de decidir por convicción personal, y no por presión de impulsos internos o por coacciones externas, respecto de su identidad única en una comunidad que admite la diversidad como presupuesto de convivencia. Aun cuando en un primer momento parece ser un núcleo de tinte individualista, esta autonomía está en indisoluble unión con los otros que conforman su entorno social y político. No es una libertad que se encuentra clausurada en su propio ejercicio sino que se hace responsable de los efectos de sus decisiones en su entorno. En esta suerte de descripción confluyen, con diferentes matices, tanto las vertientes religiosas como las laicas propias de la sociedad moderna.
Es desde este núcleo que, me parece, se puede comenzar a desarrollar las implicancias sociales y políticas de la dignidad que cada ser humano tiene por el simple hecho de ser humano. Valgan, en todo caso, las advertencias mencionadas más arriba respecto de aquellas personas que, por diversos motivos, no tienen la capacidad de ejercer este núcleo estructurante.
La dignidad exige, en el contexto político propiamente tal, una política de igualdad que se viene a equivaler con una política de la diferencia ya que debe tener como norte orientador el reconocer que la sociedad está conformada por personas con identidades únicas e irrepetibles. Los espacios, así como los límites, a la diversidad no pueden sino respetar la forma en que cada persona estructura el sentido de su vida, adhiriendo o no a relatos que le son ofrecidos por el entorno social. La sola imposición de un relato único y excluyente, propio de cualquier tipo de dictadura constituye, entonces, una negación de la dignidad personal.
Los hechos y circunstancias más recientes en nuestra vida social han puesto en evidencia las carencias que afectan a buena parte de nuestra población y que le dificultan el acceso a condiciones “dignas” para su vida. Nuevamente han primado los temas cuantitativos como los niveles de ingreso, la cantidad de camas disponibles en el sistema de salud así como de los implementos médicos requeridos. También se han visibilizado otros aspectos como el hacinamiento en los sectores de menores ingresos, la calidad de sus viviendas y un largo listado al respecto. Sin embargo, creo que lo sustantivo se hace cada vez más ausente; la gente y las autoridades se encuentran urgidas por solucionar lo inmediato. Se omite el núcleo de la dignidad desde nuestros proyectos de desarrollo personal y comunitario. Sin este acuerdo mínimo sobre su núcleo la dignidad seguirá siendo una palabra polisémica –distintas acepciones según quien la usa- y, por lo mismo, más que un factor de acuerdo social seguirá siendo bandera de lucha de bandos que la reclaman como propia.