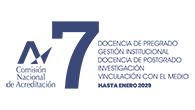Columna de Opinión: "DEL 18-O AL COVID-19"
Compartimos columna de opinión de Jorge Mendoza Valdebenito, académico de la Facultad Eclesiástica de Teología de la PUCV.
Me resulta obvio que, a estas alturas del acontecer nacional, no es ninguna originalidad el poner ambos hitos en términos de comparación sobre sus consecuencias en nuestra convivencia social. Una cuestión nimia al respecto es ver la secuencia numérica de ambos eventos como, también, la duración temporal que puedan tener y una yuxtaposición que pareciera hacer que el segundo opacó al primero.
De todas las consideraciones que ya se han dicho respecto de ambos rescato el que mientras el 18-O sacó a la gente a la calle, el segundo hizo exactamente lo contrario: nos devolvió a nuestras casas, a los espacios más bien íntimos; si el primero hacía que la responsabilidad social fuera la protesta en masivas concentraciones, en el segundo la solidaridad se exprese en el “distanciamiento social”. Una segunda consideración es que el sentimiento en el 18-O fue la ira, con el Covid-19 ha sido el miedo. Más adelante me refiero a este mismo aspecto y sus posibles aspectos sociológicos. Un tercer punto, que ha sido repetidamente mencionado, es cómo la pandemia ha mostrado, una vez más, las serias diferencias en cuanto al acceso de recursos, económicos y médicos, que afectan a nuestra sociedad. Así, mientras los que tenemos el privilegio de una formación profesional podemos trabajar a distancia del lugar físico en que normalmente lo hacemos, los más desposeídos deben arriesgarse al trabajo en terreno ya que viven con el día a día. Podemos agregar que este mismo aspecto se repite en la educación, con alumnos (y no pocos profesores) que no tiene los medios para estudiar y trabajar en la modalidad “a distancia”.
Si el 18-O tomó rostro en los autodenominados “primera línea”, con un contexto de violencia que les permitía justificar su actuar, hoy en día la “primera línea” es el personal de salud que arriesga, no ya balines o bombas lacrimógenas, sino el contagio y su propia vida al ponerse al cuidado de los demás. Esa primera línea tiene, también, otros profesionales y servicios que están dando una dura batalla como lo son, por vía de ejemplo los profesores y docentes que se han visto enfrentados a una modalidad de enseñanza que les ha significado ingentes esfuerzos para actualizarse a las nuevas tecnologías así como a la creatividad para lograr formar personas y no solo transmitir conocimientos.
Un aspecto que me parece de particular relevancia es cómo ha mutado la percepción hacia las autoridades políticas: mientras en el 18-O prevalecía el sentimiento que eran, al menos las que temporalmente ejercen el poder, de ser innecesarias y que limitaban la libertad de los ciudadanos, hoy, con el Covid-19, más bien se les pide, y exige, que sean más drásticas en su actuar y en su capacidad de limitar la libertad para prevenir los contagios. No me deja indiferente que este cambio de actitud sea un posible antecedente, y justificación, para una sociedad más autoritaria, una sociedad que, en una suerte de distopía, opte por una convivencia más controlada por los poderes públicos. La tecnología actual permite, cada vez más, que los individuos tengan menos posibilidad de eludir el escrutinio de las policías y las sanciones judiciales correspondientes. Las fuerzas del orden público han pasado a ser de “agresores de los derechos humanos” a protectores de uno de los derechos básicos: la salud.
En lo referido a los cambios sociológicos, y en un tema que abría que desarrollar con mayor amplitud, surge el cómo hemos ido creando “muros” para protegernos. Obviamente están los muros que se han adoptado como políticas públicas de salubridad: cierre de fronteras, cuarentenas para comunas y cordones sanitarios como, también, de iniciativas más bien de carácter fuera del ordenamiento jurídico como el impedir la entrada a comunas y ciudades sin cuarentena, funar a posibles visitantes e incluso otras formas de discriminación como las que en algunas partes se han adoptado contra el personal de salud en sus propios espacios de vida diaria. El 18-O, en cambio, se inició saltando y derribando muros como lo fueron los controles del Metro de Santiago.
A estos muros visibles ambos eventos suman esos “muros interiores”, esos muros que nos defienden o aíslan de quienes son percibidos como amenazas reales o potenciales. Ya existían esos muros cuando estalló el 18-O. Son los muros que nos distancian social y económicamente, que segregan geográficamente a las poblaciones según sus niveles de ingreso, que brindan más garantías de educación, salud y otros servicios a unos y no a otros. Son esos muros que obligan a mentir sobre el domicilio para no ser discriminado cuando se postula a un trabajo. Estos muros siguen estando presentes, no pareciera que algo hubiera cambiado y, por ello, son una suerte de garantía que la disconformidad de la sociedad volverá con nuevos bríos cuando la emergencia que nos aboca a salvar la vida dé paso a mejorar la calidad y la justicia de ella.
Ambos eventos han incidido en la actividad económica. Si en el 18-O una de las discusiones era el carácter subsidiario del Estado según la Constitución vigente, hoy en día se hace más énfasis en el rol supletorio del mismo. Hasta las mayores empresas están pidiendo el auxilio del erario nacional para no llegar al punto irreversible de la quiebra. Por otra parte el sector empresarial ha asumido un papel de colaboración para ir en ayuda de los más vulnerables. Sin embargo, no se puede menos que aceptar, y así lo han dicho incluso autoridades de gobierno, que todas estas medidas públicas y privadas, además de su carácter altruista, buscan mantener en un cierto nivel la demanda agregada sin la cual es casi imposible mantener los flujos económicos. En el fondo sigue primando el criterio economista al encarar los problemas sanitarios y sociales que hoy nos afectan.
¿Ha cambiado Chile? Sí y no. Hemos ido tomando conciencia de la fragilidad de nuestras seguridades, que el horizonte estable y predecible en que creíamos no lo es sino que, por el contrario, puede ser afectado negativamente por eventos de diverso origen y esto nos hace más cautos en la toma de decisiones. En términos de políticas públicas deberíamos comenzar a cuestionar si las prioridades han sido las correctas, si los enfoques respecto del progreso de nuestro país han tenido en cuenta las verdaderas necesidades de toda nuestra gente y que no es suficiente el voluntarismo de nuestras visiones ideológicas para darles solución.
Por otra parte Chile sigue siendo el mismo. Siguen presentes los abusos que están en el origen del 18-O, sigue la presencia de esos varios Chile que viven en mundos casi paralelos en un mismo espacio geográfico. También sigue presente el miedo al otro, especialmente al prepotente que por tener mejor estatus económico se siente con el privilegio de no estar sujeto a las mismas restricciones que los demás ciudadanos. Pero también hay aspectos positivos que deben ser valorados y puestos de relieve en aquello que no ha cambiado en nuestra convivencia: seguimos siendo personas cercanas al dolor ajeno y con disposición para ayudar a quien esté en necesidad. También, en la medida que ello es posible de percibir, tenemos una cierta disciplina social que ha permitido, con los márgenes de tolerancia que las circunstancias requieren, que ciertas normas impuestas por el gobierno sean respetadas. No a todos les es posible respetarlas porque sus mismas condiciones sociales, económicas y especialmente habitacionales, se lo impiden.
Finalmente, en este tiempo de distanciamiento social cada uno de nosotros tiene la oportunidad de reflexionar (mirarse a sí mismo) sobre las prioridades personales en torno a las que estructura su vida y sobre las responsabilidades sociales que está dispuesto a asumir. Ciertamente que debemos tener la esperanza que las vidas que fueron afectadas, y las que ya no están, no pueden haber tenido un sufrimiento en vano sino que nos obligan a pensar en un mundo en que todos somos responsables, por acción u omisión, de nuestro prójimo.