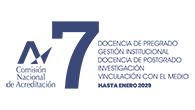Opinión: "Derribando Monumentos"
Compartimos columna de opinión de Jorge Mendoza, académico de la Facultad Eclesiástica de Teología PUCV.
03.09.2020
Con una cierta frecuencia hemos visto que en diversos países se han estado derribando monumentos y esculturas, quemando edificaciones y templos, y cambiando el nombre de calles para mostrar que lo que ellos representan no es aceptable por una parte de la sociedad. No sólo han sido grupos de particulares los que han defenestrado estas esculturas sino que también lo han hecho autoridades políticas, sea como prevención o como sanción pública, a ciertos personajes de connotación. En nuestro país se ha visto el mismo actuar a partir del denominado “estallido social” de octubre del año pasado hasta el momento actual. Y también, en nuestro caso, la autoridad política retiró la escultura de un personaje, y cambió el nombre a un parque que tenía su nombre, ya que solo después de su muerte se mostró su cara oculta. En el estallido social se comenzó por atacar también algunas construcciones sociales, que no necesariamente pueden ser catalogadas como monumentos, pero que también tienen una carga simbólica como lo son el Metro y el Transantiago.
Pareciera que con este derribar monumentos se quiere sancionar hechos y personajes que, a la luz de una visión histórica y sociológica, no debieran ser parte de la historia, valga la redundancia. Este fenómeno me trae a la memoria el personaje central de la novela de George Orwell, “1984”, cuya labor en el Ministerio de la Verdad era corregir constantemente las publicaciones –diarios y revistas- del pasado para que estuvieran en concordancia con la situación política del momento. Algo similar ocurrió efectivamente en la historia reciente, cuando en algunos regímenes políticos no sólo se dejó de mencionar a algunos personajes sino que se trucaron fotos en las que ellos estaban para hacerlos desaparecer.
La pregunta es si con este tipo de actos rehacemos verdaderamente la historia o si solo se trata de una suerte de venganza a posteriori. La historia es un relato que nos permite, como lo dice la etimología de la palabra relato, relacionar diversos hechos en un todo armónico, con una coherencia interna que hace que estos acontecimientos aislados cobren un significado en la vida de la sociedad y de los individuos. Así como en las sociedades se dan distintos relatos, también los símbolos y los personajes a destacar son diferentes; para algunos la figura de un personaje notorio es digna de ser ensalzada a través de un monumento y para otro grupo de la sociedad es justamente lo opuesto. Unos lo defenderán y otros lo atacaran. Sin embargo, el hecho que perdura es que sí existieron estos personajes controversiales y que sin ellos la narración –y también el relato- estarían truncos y algunos hechos carecerían de una explicación. La vida social, y también la personal, no está compuesta sólo de hechos luminosos, actos heroicos y gestos bondadosos sino que también se debe contemplar sus lados oscuros que sirven de contraste y hacen más valorables los primeros.
Los relatos tienen, entre otras funcionalidades, el propósito de ofrecer a las personas que componen una sociedad, el definir su propia identidad, sea a través de la aceptación, sea a través del rechazo, de los personajes-símbolo. Sin embargo, no puede menos que tomarse la advertencia que conformar una identidad solo por el rechazo, y no por una propuesta coherente y consistente, siempre tendrá el riesgo de quedarse en la demolición sin llegar a construir una sociedad más justa.
Por otra parte, cada vida individual puede contarse como una narración que tiene un comienzo en el nacimiento y un punto de irreversibilidad en la muerte. Cada vida individual es, también, un relato que abarca de un modo coherente lo ocurrido entre ambos hitos. Por su parte también la vida social tiene su propia narración de la historia que, a diferencia de la vida individual, no tiene un claro comienzo ni tampoco un fin, el que está siempre por ser realizado. La diferencia no es algo menor en tanto que las existencias individuales –finitas, acotadas- están insertas en un proceso que sólo reconoce inicios vivenciales y propósitos finales siempre por alcanzar, versus la vida social en la que se hace difícil reconocer sus orígenes y, menos aún, su evolución posterior.
Lo interesante resulta ser el modo cómo se conjugan ambas narraciones en el relato de cada sujeto. Es indudable, al menos en la experiencia personal, que la unidad narrativa de cada existencia humana está vinculada al sentido con que se vive un proyecto social en el que se está inmerso, tanto como de los proyectos personales. Hay una continuidad material en la circunstancia histórica en la que vivimos, y de la que no podemos escapar, y de la sociedad que se construye en el día a día con otros sujetos en las mismas condicionantes. Sin embargo, no podemos omitir que las sociedades se construyen en buena medida por apariencias, representaciones o anticipaciones de futuro, que no responden necesariamente a su verdad objetiva. De alguna manera los relatos tienen un aspecto de ficción en cuanto insertan u omiten hechos del pasado.
Esta afirmación nos lleva a que el relato busca ser una ilación que quiere ser coherente y con una cierta linealidad que permite predecir su movimiento y su dirección, dándole una unidad teleológica (de propósito o intencionalidad) a la existencia humana, entendiéndola como un todo que incluye el pasado el presente y el futuro anhelado. Así cada persona adquiere la identidad, se integra en una comunidad y se recupera la tradición para cada uno de nosotros. Hablar de pasado, presente o futuro serían expresiones sin sentido si no van acompañadas de un genitivo subjetivo, la vivencia personal. Los tres momentos existen en el recuerdo del pasado, en la atención al presente y en la anticipación al futuro expresando así la estructura más íntima del tiempo en el modo de realización de la subjetividad y, en consecuencia, de la construcción de cada una de nuestras identidades.
Volviendo a nuestro país diferentes instituciones tratan de ser derribadas por el simbolismo que representan. En algunos casos, como los mencionados al inicio, se trata de obras materiales, visibles, y en otras de instituciones que vienen a representar, para algunos sectores de la sociedad, la maldad misma, la corrupción y el abuso hacia quienes se encuentran más desvalidos y vulnerables. Frente a estos movimientos que son entendidos como ataques a estas instituciones, surgen sus defensores para destacar las virtudes y beneficios de estas instituciones. No podemos omitir, como decía más arriba, que borrar de la memoria colectiva hechos y personajes que resultan negativos para un sector importante de la población, resulta en un relato ficticio en cuanto niega una parte de la verdad histórica. La pregunta es, entonces, qué hacemos con estos personajes, hechos e instituciones cargados de un simbolismo negativo para que no sean un factor de división sino una contribución a la unidad de un país.
La respuesta no resulta fácil y es más bien ella misma un desafío a nuestra imaginación y creatividad. Una de las alternativas posibles es, de alguna manera, compensar estas figuras y hechos con aquellos que resultan sus opuestos. Obviamente que ello no resulta fácil, especialmente en el ámbito urbanístico, pero lo es aún más cuando se trata de instituciones que tocan aspectos básicos de la vida social. Así como hay instituciones de “derecho privado” en las que la pertenencia a ellas depende de la voluntad de cada uno de los individuos –léase iglesias, partidos políticos, clubes deportivos y un largo etcétera- y que, por lo mismo, los individuos pueden o no pertenecer a ellas, hay otras que son de “derecho público” en las que la pertenencia y la obediencia a ellas no depende de la voluntad individual sino que nos son impuestas –constituciones, leyes, servicios dependientes del Estado y también un largo etcétera- y resultan ineludibles en su cumplimiento so pena de ser sancionados y castigados según sea el caso.
Estas últimas instituciones-símbolo son las más complicadas de modificar ya sea a través de reformas -que no tocan su espíritu original-, sea a través de cambios profundos que primero deben arrasar con lo ya construido y en vigencia para luego dar vida a nuevas institucionalidades. Estos procesos tienen fechas claras de su inicio pero no de su finalización y tampoco de si efectivamente llegarán al punto que se deseaba originalmente. La experiencia histórica, tanto la nuestra como la de otros países, nos muestra que una vez iniciados los procesos de cambio social no necesariamente desembocarán en el punto que se deseaba sino que no pocas veces terminan en situaciones opuestas o que sencillamente se ha hecho un camino en círculo para terminar en el mismo punto de inicio. Los monumentos son esos hitos que de ser borrados nos dejan en un camino sin señalizaciones que indiquen el peligro de repetir, tal vez con nombres cambiados, lo que no queríamos que volviera a ocurrir. De hecho tenemos lugares y monumentos que son un constante recordatorio de la crueldad y la inhumanidad y no por ello deben ser borrados.
No se trata entonces de la simple eliminación visual o física de aquellos hitos negativos en la historia de un país o de una comunidad sino de cómo logramos que se conviertan en señales de advertencia social y política. Nuestra propia historia nacional tiene esos hitos que permiten dar una explicación, sin llegar a justificarlos, a la situación actual. Sin ellos no sería explicable, por vía de ejemplo, la ocurrencia del “estallido social” o de cómo llegamos a tener las autoridades electas con un bajo porcentaje de participación del padrón electoral. Más que borrarlos lo que corresponde es hacer un análisis cada vez más profundo sobre su presencia en la historia de nuestra sociedad.